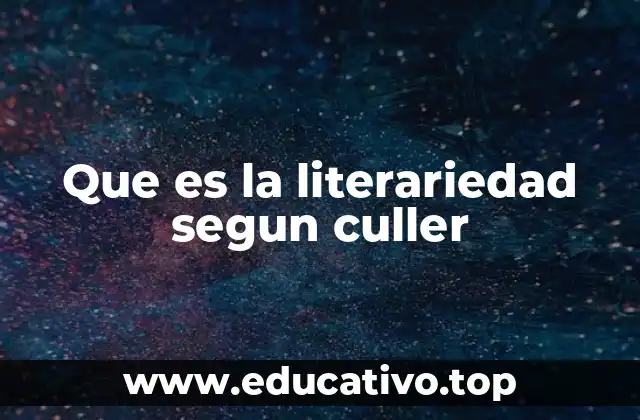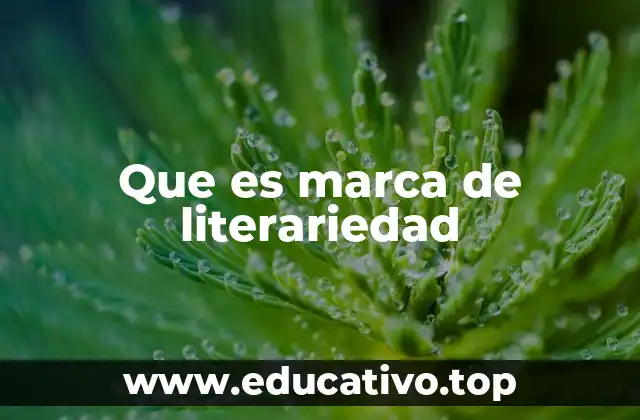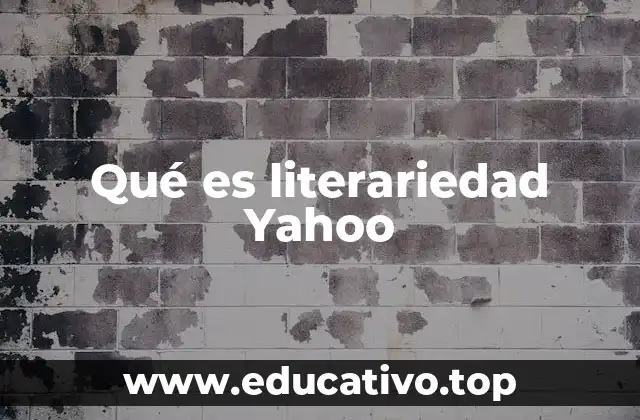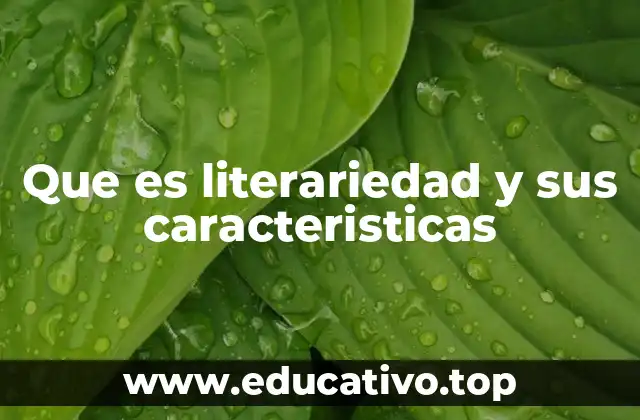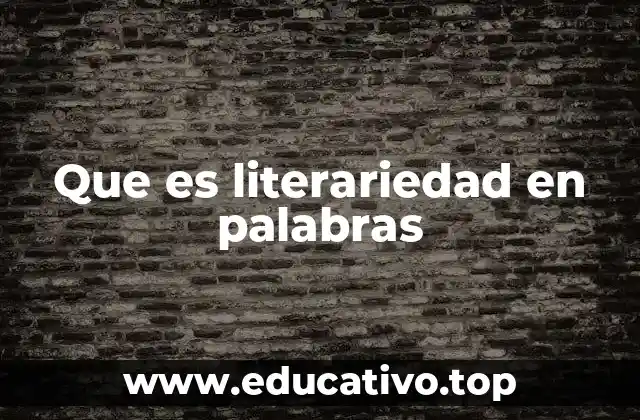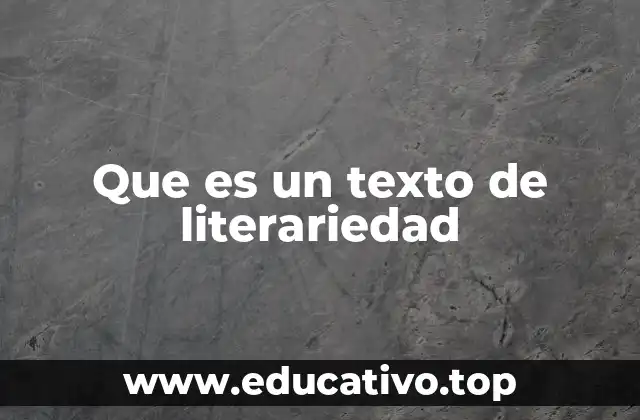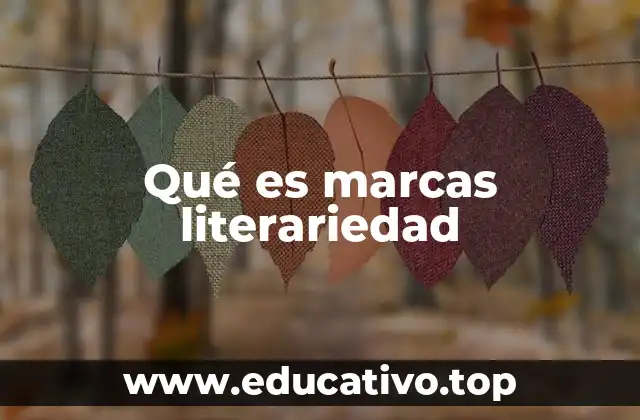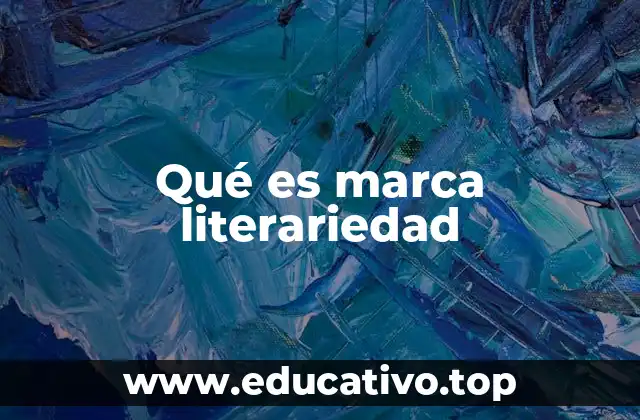La literariedad es un concepto fundamental en el análisis literario que se refiere a la cualidad de una obra de ser reconocida como literaria. Este término, que ha sido ampliamente discutido por críticos y teóricos, adquiere una particular relevancia en la obra del filósofo y literato francés Gérard Genette, quien lo desarrolló en su ensayo *Palimpsestes: La littérature au second degré*. Sin embargo, la interpretación de la literariedad también ha sido abordada por otros pensadores, como Culler, quien la enmarca en un contexto teórico más amplio, relacionándola con la autoreferencialidad, la intención del autor, y la percepción del lector. En este artículo, exploraremos con detalle qué es la literariedad según Culler, su importancia en la teoría literaria, y cómo se diferencia de otros enfoques.
¿Qué es la literariedad según Culler?
La literariedad, desde la perspectiva de Culler, es la cualidad que hace que una obra sea percibida como literatura, no por su forma o contenido, sino por su relación con la conciencia de ser literatura. Culler, influido por el estructuralismo y la teoría literaria de Barthes y Genette, propone que la literariedad se construye a través de una autoconciencia de la obra. Esto significa que una obra es considerada literaria no porque trate temas profundos o esté escrita en un lenguaje especial, sino porque hace consciente al lector de que está leyendo literatura.
Además, Culler introduce el concepto de lengua literaria, que no es un código lingüístico específico, sino un uso particular del lenguaje que se distingue por su intención, su contexto y su función. En este sentido, la literariedad no reside en el texto en sí, sino en la forma en que el texto se presenta y cómo el lector interpreta esa presentación. Un ejemplo clásico es el uso de la metalepsis o la auto-referencia, donde el texto habla de sí mismo, señalando explícitamente que es una obra literaria.
La literariedad como fenómeno cultural y teórico
La literariedad, tal como Culler la define, no es solo un fenómeno textual, sino también un fenómeno cultural y social. En este sentido, la literariedad depende de los cánones y expectativas que la sociedad tiene sobre lo que constituye una obra literaria. Esto implica que una obra puede ser considerada literaria en un contexto y no en otro, dependiendo de los valores culturales, los gustos del público y la formación de los lectores.
Por ejemplo, un poema tradicional puede ser considerado literario en una sociedad con una fuerte tradición poética, pero en otro contexto, podría no recibir la misma atención. Culler argumenta que esta percepción no es fija, sino que evoluciona con el tiempo y con los cambios en la sensibilidad cultural. Por lo tanto, la literariedad no es una cualidad inherente al texto, sino una construcción social que varía según el momento histórico y el lugar geográfico.
La distinción entre literatura y no literatura
Un aspecto clave en la teoría de Culler es la distinción entre lo que es literatura y lo que no lo es. Según él, esta distinción no se basa en un criterio universal, sino en una construcción discursiva. Esto quiere decir que lo que se considera literario depende del discurso crítico y académico que define los parámetros de lo que es aceptable como literatura.
Culler destaca que en muchas ocasiones, lo que se considera literatura es lo que se habla de literatura, lo que se enseña como literatura y lo que se publica como literatura. Esta definición circular ayuda a entender por qué ciertos textos se elevan al estatus de literatura y otros no, incluso cuando su calidad o contenido puede ser similar. La literariedad, en este caso, no depende del texto, sino del discurso alrededor del texto.
Ejemplos de literariedad según Culler
Para entender mejor el concepto de literariedad según Culler, podemos analizar algunos ejemplos concretos. Un texto que claramente manifiesta literariedad es un poema que juega con la forma, el ritmo y la intención, como el famoso poema de Ezra PoundIn a Station of the Metro, donde el autor hace uso de la brevedad, la metáfora y el lenguaje poético para construir una experiencia estética. Este tipo de texto no solo comunica una idea, sino que hace consciente al lector de que está leyendo poesía.
Otro ejemplo es el uso de la narrativa metaficcional, como en la novela If on a winter’s night a traveler de Italo Calvino, donde el texto se habla a sí mismo, rompe la cuarta pared y pone en evidencia su propia naturaleza como ficción. Estos textos no solo son literarios por su contenido, sino por su consciencia de ser literatura. De esta manera, Culler sugiere que la literariedad se manifiesta en la forma en que el texto se presenta y se reconoce como tal.
La literariedad como discurso y representación
Culler desarrolla su teoría en el marco de la teoría del discurso, donde la literariedad no es una cualidad del texto, sino una representación que se construye a través del discurso literario. Esto significa que la literariedad no existe por sí misma, sino que es el resultado de cómo los críticos, académicos y lectores hablan y escriben sobre una obra. En este sentido, la literariedad es una construcción discursiva.
Este enfoque tiene importantes implicaciones. Por ejemplo, un texto puede ser considerado literario porque se incluye en un canon académico, se enseña en una universidad o se publica en una editorial prestigiosa. De esta manera, la literariedad se construye a través de instituciones, prácticas y actores culturales. Culler también señala que esta construcción no es neutral, sino que está influenciada por factores como el poder, el género, la clase y la ideología.
Cinco aspectos clave de la literariedad según Culler
- Autoconciencia: El texto debe hacer consciente al lector de que está leyendo literatura.
- Construcción discursiva: La literariedad no reside en el texto, sino en el discurso que lo rodea.
- Función social: La literariedad depende de cánones y expectativas culturales.
- Intención y contexto: La forma en que el texto se presenta y el contexto en el que se lee son cruciales.
- Variabilidad histórica: Lo que se considera literario cambia con el tiempo y según el lugar geográfico.
La literariedad en la práctica crítica
La teoría de la literariedad según Culler tiene importantes implicaciones en la práctica crítica. Los críticos literarios, al aplicar esta teoría, deben considerar no solo el contenido o la forma del texto, sino también el discurso que rodea al texto. Esto implica una reflexión sobre cómo los textos se insertan en contextos culturales, académicos y sociales.
Por ejemplo, un crítico que analiza una novela no debe limitarse a su trama o personajes, sino que debe considerar cómo esa novela es percibida, cómo se enseña, qué discursos se generan alrededor de ella y qué instituciones la reconocen como literatura. Esta perspectiva crítica amplía la mirada del lector, permitiendo una comprensión más profunda de la literatura como fenómeno cultural.
¿Para qué sirve la literariedad según Culler?
La literariedad, desde el punto de vista de Culler, sirve para definir los límites entre lo que es literatura y lo que no lo es, pero también para entender cómo se construyen esas definiciones. En este sentido, la literariedad no solo es un fenómeno textual, sino un fenómeno discursivo y social.
Además, permite a los lectores y críticos reconocer en una obra no solo su valor estético, sino también su función en el contexto cultural. Por ejemplo, al reconocer la literariedad de un texto, podemos entender por qué ciertos textos se enseñan en las aulas, por qué otros se publican en editoriales prestigiosas, y por qué algunos textos son considerados canónicos mientras otros no lo son.
Literariedad y lenguaje literario
Culler también aborda el concepto de lenguaje literario, que no es un código lingüístico específico, sino un uso particular del lenguaje que se distingue por su intención, contexto y función. El lenguaje literario no se caracteriza por usar un vocabulario exclusivo o por seguir reglas gramaticales diferentes, sino por su función poética.
Este lenguaje puede emplear recursos como la metáfora, la aliteración, la onomatopeya o la rima, pero lo que lo hace literario es la intención del autor de usarlo como medio de expresión artística. Así, el lenguaje literario no es un lenguaje en sí mismo, sino una forma de usar el lenguaje para crear significados estéticos y emocionales.
La literariedad en la narrativa contemporánea
En la narrativa contemporánea, la literariedad ha evolucionado de formas interesantes. Autores como David Foster Wallace, Julian Barnes o Marguerite Duras han explorado la literariedad no solo a través de la forma, sino también a través de la intertextualidad, la metanarración y la consciencia de la ficción.
Estos autores emplean técnicas que hacen consciente al lector de que está leyendo una obra literaria, como el uso de narradores que hablan del acto de narrar, o la inclusión de referencias a otras obras literarias. Estas prácticas refuerzan la idea de Culler de que la literariedad no reside en el contenido, sino en la consciencia del lector sobre el texto como literatura.
El significado de la literariedad según Culler
Para Culler, el significado de la literariedad no es fijo ni universal. En lugar de eso, la literariedad es una construcción social y discursiva que varía según el contexto. Esto significa que una obra puede ser considerada literaria en un lugar y no en otro, dependiendo de los cánones, las expectativas y los discursos que rodean a esa obra.
Además, Culler señala que la literariedad no depende de la calidad o profundidad de una obra, sino de su posición dentro de un sistema cultural. Por ejemplo, un texto puede ser considerado literario porque se incluye en un canon académico, porque se enseña en una universidad o porque se publica en una editorial prestigiosa. Esta perspectiva no solo cambia la forma en que entendemos la literatura, sino también la forma en que la evaluamos y enseñamos.
¿Cuál es el origen del concepto de literariedad según Culler?
El concepto de literariedad como lo entendemos hoy tiene sus raíces en la teoría literaria estructuralista, particularmente en las obras de Roman Jakobson y Roland Barthes. Culler, al estudiar estos enfoques, desarrolló su propia teoría de la literariedad, enfocándose en cómo los textos se presentan y cómo los lectores los perciben.
A diferencia de los enfoques que buscan definir la literatura por su forma o contenido, Culler propone que la literariedad es una construcción discursiva. Esto significa que no es una cualidad inherente a los textos, sino que se construye a través de cómo los textos son leídos, enseñados y discutidos. Esta idea se basa en el trabajo de Barthes, quien hablaba del muerto del autor y de la importancia del lector en la construcción del significado.
Literariedad y fenómenos contemporáneos
En la actualidad, el concepto de literariedad ha evolucionado para incluir fenómenos como el fanfiction, la literatura digital y la literatura híbrida. Estos nuevos formatos ponen a prueba las definiciones tradicionales de literariedad, ya que no siempre se ajustan a los cánones establecidos.
Por ejemplo, el fanfiction, que es una forma de escritura creativa basada en obras preexistentes, puede ser considerado literario por algunos lectores, pero no por todos. Esto refuerza la idea de Culler de que la literariedad es una construcción discursiva y social, que depende de los contextos y los grupos culturales. Asimismo, la literatura digital y la narrativa interactiva también desafían las definiciones tradicionales de literariedad, mostrando que el concepto sigue siendo flexible y en constante evolución.
¿Cómo se manifiesta la literariedad en la práctica?
La literariedad se manifiesta en la práctica a través de señales que hacen consciente al lector de que está leyendo literatura. Estas señales pueden incluir el uso de lenguaje poético, la intención del autor, el contexto en el que se presenta el texto y la forma en que se discute o enseña ese texto.
Por ejemplo, un poema que juega con la forma y el ritmo, una novela que incluye narradores que hablan de la ficción, o un texto que se presenta como parte de un canon literario, todos ellos son ejemplos de literariedad en acción. Estos textos no solo comunican un mensaje, sino que hacen consciente al lector de su propia naturaleza literaria.
Cómo usar el concepto de literariedad y ejemplos de uso
El concepto de literariedad puede usarse de varias formas en el análisis literario. Por ejemplo, al analizar una obra, un lector o crítico puede preguntarse: ¿Esta obra hace consciente al lector de que está leyendo literatura? ¿Cómo se presenta el texto? ¿Qué discursos rodean a esta obra?
Un ejemplo práctico sería el análisis de la novela El extranjero de Albert Camus, donde el estilo directo y el enfoque existencialista pueden hacer pensar si el texto es literario por su contenido o por su forma. Al aplicar el enfoque de Culler, el lector puede considerar cómo el texto es presentado en el contexto académico, cómo se enseña y qué discursos se generan alrededor de él.
Literariedad y la construcción del canon literario
Una de las implicaciones más profundas de la teoría de Culler es cómo la literariedad contribuye a la construcción del canon literario. El canon no es un conjunto fijo de obras, sino que se construye y reconstruye constantemente a través del discurso académico, la enseñanza y la crítica. Las obras que se incluyen en el canon son consideradas literarias, no porque sean inherentemente mejores que otras, sino porque han sido seleccionadas y legitimadas por instituciones culturales.
Este proceso puede excluir ciertos autores o géneros, lo que lleva a debates sobre la representatividad y la diversidad en la literatura. Por ejemplo, la literatura de autores de minorías, de mujeres o de culturas no occidentales ha sido históricamente excluida del canon, no por su valor literario, sino por las decisiones institucionales y discursivas que han definido lo que es considerado literatura.
Literariedad y la educación literaria
En la educación literaria, el concepto de literariedad es fundamental para enseñar a los estudiantes cómo reconocer y analizar textos literarios. En este contexto, los profesores no solo enseñan a leer, sino que también enseñan a reconocer las señales que indican que un texto es literario.
Esto implica que los estudiantes aprendan a identificar recursos literarios, a comprender el contexto cultural en el que se escribió un texto y a reflexionar sobre cómo se construye el discurso literario. A través de este enfoque, los estudiantes no solo mejoran su comprensión de la literatura, sino que también desarrollan una conciencia crítica sobre cómo se define y se enseña la literatura.
Mónica es una redactora de contenidos especializada en el sector inmobiliario y de bienes raíces. Escribe guías para compradores de vivienda por primera vez, consejos de inversión inmobiliaria y tendencias del mercado.
INDICE