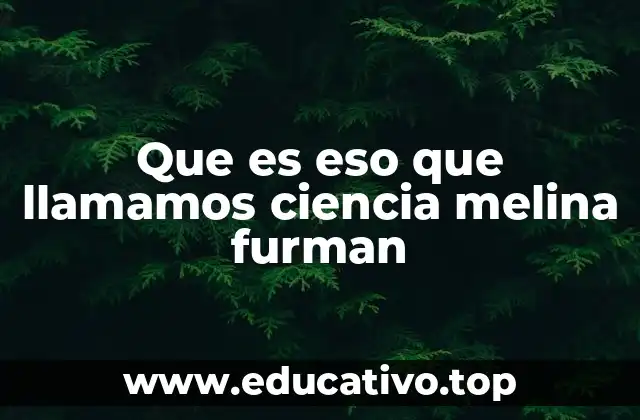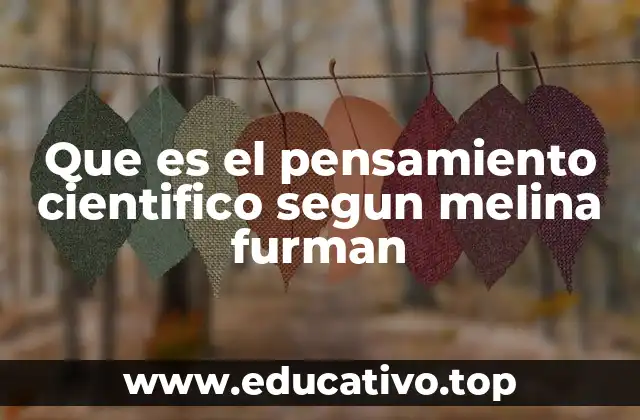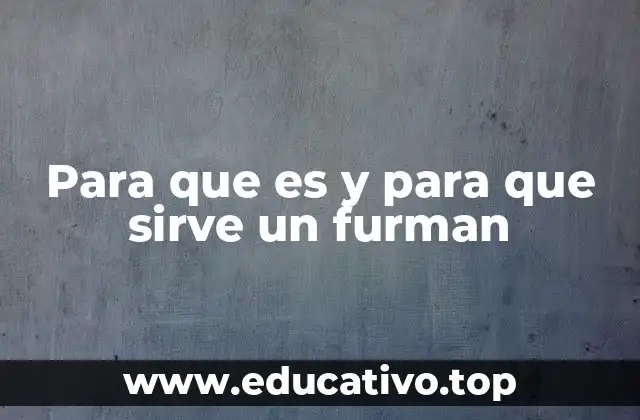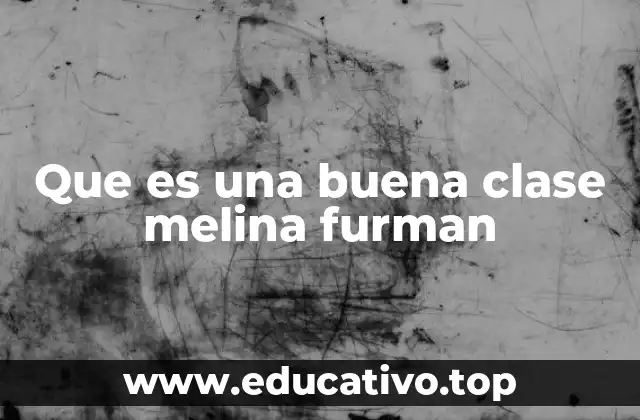La ciencia, en su esencia, es un proceso de búsqueda del conocimiento basado en observación, experimentación y razonamiento lógico. Sin embargo, cuando se habla de ciencia en el contexto de una obra literaria como Qué es eso que llamamos ciencia de Melina Furman, se aborda el tema desde una perspectiva filosófica y crítica. Este ensayo explora las complejidades y los desafíos que enfrenta la ciencia en la sociedad contemporánea, cuestionando su metodología, sus límites y su impacto en la vida cotidiana. En este artículo, desglosaremos a fondo el contenido de esta obra, su significado, su relevancia y su enfoque crítico sobre el concepto de ciencia.
¿Qué es eso que llamamos ciencia según Melina Furman?
Melina Furman, en su ensayo Qué es eso que llamamos ciencia, aborda el concepto de la ciencia desde una perspectiva que no se limita a definiciones técnicas, sino que busca cuestionar el poder, la autoridad y la legitimidad que rodean al conocimiento científico. Furman no se limita a describir qué es la ciencia, sino que explora cómo se construye, quiénes la definen, y qué intereses sociales y políticos están detrás de su desarrollo. Para ella, la ciencia no es un cuerpo de conocimientos neutrales, sino una actividad social profundamente influenciada por contextos históricos, ideológicos y culturales.
Un dato interesante es que Melina Furman es una investigadora y escritora argentina que ha dedicado gran parte de su carrera a la filosofía de la ciencia y a la epistemología. Su obra se enmarca en una tradición crítica que busca desmitificar la objetividad de la ciencia, mostrando cómo está ligada a estructuras de poder y a intereses específicos. Su enfoque se alinea con corrientes como el constructivismo social, que argumenta que la ciencia no es una realidad independiente, sino que se construye a través de interacciones sociales.
En Qué es eso que llamamos ciencia, Furman también destaca cómo la ciencia puede ser manipulada para justificar políticas, tecnologías o decisiones que no siempre están en beneficio de la sociedad en su totalidad. Su crítica no es desestimativa, sino constructiva, ya que busca promover un conocimiento más transparente, democrático y accesible.
La ciencia como construcción social
La ciencia, según Melina Furman, no debe entenderse únicamente como un conjunto de leyes, teorías o experimentos, sino como una construcción social que responde a las necesidades, valores y prioridades de una época determinada. Esto quiere decir que los descubrimientos científicos no ocurren en el vacío, sino que están influenciados por factores como el capitalismo, el colonialismo, el género y el poder político.
Por ejemplo, la historia de la ciencia está llena de casos donde ciertos conocimientos han sido priorizados por razones económicas o militares, mientras que otros han sido ignorados o marginados. El desarrollo de la biotecnología, la inteligencia artificial o la energía nuclear no se explica únicamente por avances técnicos, sino por decisiones políticas y económicas. En este sentido, Furman nos invita a ver la ciencia como un producto de la sociedad, no como una entidad aislada o superior.
Además, el enfoque de Furman nos permite cuestionar quiénes son los que deciden qué es o no ciencia. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación, los gobiernos o las instituciones académicas en la definición del conocimiento científico? Estas preguntas son esenciales para comprender cómo se construyen las narrativas científicas y cómo estas, a su vez, moldean la realidad que percibimos.
Ciencia y tecnología en el contexto de la globalización
En Qué es eso que llamamos ciencia, Melina Furman también explora cómo la globalización ha transformado la producción y la difusión del conocimiento científico. Antes, los centros de investigación estaban concentrados en unos pocos países, principalmente en el norte del mundo. Hoy en día, la colaboración internacional es más común, pero también se han profundizado las desigualdades en el acceso a la tecnología y al conocimiento científico.
Furman cuestiona cómo ciertos países o corporaciones tienen un monopolio sobre el conocimiento tecnológico, mientras que otros son excluidos del circuito científico global. Esto no solo afecta a la equidad, sino que también limita la diversidad de perspectivas en la ciencia. Para Furman, una ciencia más justa y equitativa debe incluir a voces de diferentes contextos geográficos, sociales y culturales.
Ejemplos de cómo la ciencia se construye socialmente
Para entender mejor la crítica de Melina Furman, podemos examinar algunos ejemplos concretos de cómo la ciencia se construye socialmente:
- La eugenesia: En el siglo XX, la ciencia fue utilizada para justificar políticas de selección genética, que se basaban en ideas erróneas sobre la superioridad racial. Esto muestra cómo la ciencia puede ser manipulada para respaldar ideologías perjudiciales.
- La medicina y el género: La investigación médica ha sido históricamente centrada en hombres, lo que ha llevado a una falta de conocimiento sobre las enfermedades femeninas. Esto no es un error técnico, sino un reflejo de cómo la ciencia se ha construido en un entorno patriarcal.
- El cambio climático: Mientras que hay un consenso científico sobre la gravedad del cambio climático, la acción política ha sido lenta debido a intereses económicos. Esto revela cómo la ciencia puede ser ignorada o manipulada por poderes fácticos.
Estos ejemplos ilustran cómo la ciencia no es una actividad neutral, sino que está profundamente ligada a las estructuras de poder existentes.
La ciencia como discurso y no como verdad absoluta
Una de las ideas centrales en Qué es eso que llamamos ciencia es que la ciencia no debe entenderse como un conjunto de verdades absolutas, sino como un discurso que se desarrolla dentro de un contexto social. Esto no significa que la ciencia no tenga valor, sino que debemos reconocer sus limitaciones y sus condicionamientos.
Furman también aborda el concepto de construcciones sociales de la ciencia, que se refiere a cómo los científicos, los medios de comunicación y las instituciones construyen y difunden conocimientos según sus intereses. Esta visión crítica no desacredita la ciencia, sino que propone una mirada más reflexiva sobre su funcionamiento.
Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, se habla con frecuencia de avances revolucionarios, pero rara vez se cuestiona quién decide qué algoritmos se desarrollan, con qué objetivos y quién se beneficia. Este tipo de análisis permite ver la ciencia no como una fuerza externa e incontrolable, sino como una actividad que puede ser regulada, cuestionada y democratizada.
Cinco ejemplos de cómo la ciencia afecta la vida cotidiana
- Salud pública: La ciencia médica ha transformado la expectativa de vida y la calidad de vida. Sin embargo, el acceso a la salud sigue siendo desigual en muchos países.
- Tecnología digital: Internet, smartphones y redes sociales son productos de la ciencia, pero también generan nuevas formas de desigualdad y dependencia.
- Agricultura y alimentación: La ciencia ha permitido aumentar la producción de alimentos, pero también ha contribuido a la monocultivo y a la pérdida de biodiversidad.
- Medio ambiente: La ciencia es clave para entender los efectos del cambio climático, pero también para desarrollar soluciones sostenibles.
- Educación: El conocimiento científico es un pilar de la educación, pero su acceso está limitado por factores como la pobreza y el género.
Cómo la ciencia se convierte en poder
La ciencia, según Melina Furman, no solo produce conocimiento, sino que también genera poder. Quienes controlan la ciencia tienen la capacidad de definir qué es lo que se considera válido o no, qué tecnologías se desarrollan y quiénes tienen acceso a ellas. Este poder puede ser utilizado para el bien común, pero también para perpetuar desigualdades.
Por ejemplo, las corporaciones tecnológicas tienen un enorme control sobre los algoritmos que moldean nuestras vidas digitales. Aunque estas tecnologías son el resultado de investigaciones científicas, su uso está determinado por decisiones empresariales que no siempre tienen en cuenta el bien público.
Además, en muchos países, el acceso a la educación científica está limitado por factores económicos y sociales. Esto no solo afecta a la equidad, sino que también limita la diversidad de perspectivas en la ciencia, lo que puede llevar a soluciones sesgadas o ineficaces.
¿Para qué sirve la ciencia según Melina Furman?
Según Melina Furman, la ciencia no debe entenderse únicamente como una herramienta para el progreso tecnológico, sino como un medio para comprender el mundo y actuar en él de manera responsable. Para ella, la ciencia debe ser un instrumento al servicio de la humanidad, no de intereses particulares.
Furman propone una ciencia que sea crítica, democrática y accesible. Esto significa que los conocimientos científicos deben ser revisados constantemente, que los científicos deben ser responsables ante la sociedad, y que el conocimiento debe ser compartido con todos, no solo con los que tienen poder o recursos.
Por ejemplo, en el contexto de la pandemia de COVID-19, la ciencia jugó un papel fundamental en el desarrollo de vacunas, pero también se vieron casos donde el conocimiento fue retenido por corporaciones farmacéuticas, limitando el acceso a ciertos países. Este tipo de situaciones refleja el desafío que plantea Furman: cómo garantizar que la ciencia sirva al bien común.
Ciencia crítica y filosofía de la ciencia
La obra de Melina Furman está influenciada por corrientes como el constructivismo social, el feminismo epistemológico y la filosofía de la ciencia crítica. Estas corrientes cuestionan la noción de que la ciencia es un conocimiento objetivo e inmutable, y proponen en su lugar una visión más dinámica y contextual.
El constructivismo social, por ejemplo, sostiene que la ciencia no es un reflejo fiel de la realidad, sino que se construye a través de interacciones sociales. Esto no significa que la ciencia sea falsa, sino que su desarrollo está condicionado por factores como la historia, la política y la economía.
Por otro lado, el feminismo epistemológico critica cómo la ciencia ha sido históricamente dominada por hombres y cómo esto ha llevado a la exclusión de perspectivas femeninas. Para Melina Furman, una ciencia más justa debe incluir a voces diversas y reconocer las contribuciones de quienes han sido excluidos tradicionalmente.
La ciencia como fenómeno cultural
La ciencia no solo es un fenómeno técnico o metodológico, sino también un fenómeno cultural. Esto quiere decir que está ligada a las creencias, los valores y las prácticas de una sociedad. En Qué es eso que llamamos ciencia, Melina Furman nos invita a ver la ciencia como parte de una cultura más amplia, que incluye la tecnología, la educación, la política y la comunicación.
Por ejemplo, en la cultura popular, la ciencia a menudo se representa como una fuerza positiva y poderosa, capaz de resolver todos los problemas. Sin embargo, en la realidad, la ciencia también tiene límites y puede ser utilizada de manera perjudicial. Esta visión crítica nos permite cuestionar cómo se presenta la ciencia en los medios de comunicación y cómo esto influye en nuestra percepción del conocimiento.
Además, la ciencia también está influenciada por las creencias culturales. En algunos contextos, ciertos conocimientos científicos son rechazados o aceptados según su compatibilidad con las creencias religiosas o tradicionales. Esto muestra cómo la ciencia no es un fenómeno aislado, sino que está profundamente ligada al contexto cultural en el que se desarrolla.
El significado de la ciencia en el contexto de Melina Furman
Para Melina Furman, la ciencia no es simplemente un cuerpo de conocimientos, sino un proceso social que involucra a múltiples actores: científicos, gobiernos, empresas, medios de comunicación, y la sociedad en general. Su visión crítica de la ciencia no busca desacreditarla, sino hacerla más transparente y responsable.
Furman también destaca que la ciencia no es una actividad que se lleva a cabo en un laboratorio aislado, sino que está conectada con la vida cotidiana. Los descubrimientos científicos afectan a la salud, al medio ambiente, a la educación y a la economía. Por eso, es importante que la sociedad participe en el debate científico y que los científicos sean responsables ante el público.
Un paso fundamental en este proceso es la educación científica. Según Furman, una sociedad más informada y crítica es una sociedad que puede exigir una ciencia más justa y equitativa. Esto implica no solo enseñar ciencia, sino también enseñar cómo funciona la ciencia, qué intereses están detrás de ella, y cómo puede ser utilizada para el bien o para el mal.
¿De dónde surge el concepto de ciencia en Melina Furman?
El concepto de ciencia que Melina Furman desarrolla en su obra tiene sus raíces en varias corrientes filosóficas y sociales. Entre las más influyentes se encuentran:
- El constructivismo social: Esta corriente, desarrollada por autores como Bruno Latour y Steve Woolgar, sostiene que la ciencia no es un reflejo fiel de la realidad, sino que se construye a través de interacciones sociales.
- La epistemología feminista: Esta corriente cuestiona cómo la ciencia ha sido históricamente dominada por hombres y cómo esto ha llevado a la exclusión de perspectivas femeninas.
- La filosofía crítica de la ciencia: Autores como Thomas Kuhn y Karl Popper han cuestionado la noción de que la ciencia avanza de manera lineal y acumulativa, y han propuesto en su lugar una visión más dinámica y contextual.
Estas influencias se reflejan en el enfoque crítico y reflexivo de Melina Furman, que busca desmitificar la ciencia y mostrar cómo está ligada a estructuras de poder y a intereses sociales.
Variantes del concepto de ciencia en Melina Furman
Melina Furman no solo habla de ciencia en el sentido tradicional, sino que también explora variantes como:
- Ciencia como discurso: En lugar de ver la ciencia como un conjunto de hechos objetivos, Furman la analiza como un discurso que se desarrolla dentro de un contexto social.
- Ciencia como práctica: Para Furman, la ciencia no es solo teoría, sino también una práctica que involucra a múltiples actores y que se desarrolla en laboratorios, universidades, empresas y gobiernos.
- Ciencia como institución: La ciencia también se analiza como una institución que tiene su propia estructura, jerarquía y normas. Esta visión permite entender cómo se toman decisiones científicas y quiénes están involucrados en el proceso.
Estas variantes reflejan una visión más amplia y compleja de la ciencia, que no se limita a su contenido, sino que abarca también su producción, difusión y uso.
¿Cómo se relaciona la ciencia con la tecnología según Melina Furman?
Para Melina Furman, la ciencia y la tecnología están estrechamente relacionadas, pero no son lo mismo. La ciencia busca entender el mundo, mientras que la tecnología busca aplicar ese conocimiento para resolver problemas o crear nuevos productos. Sin embargo, esta distinción no siempre es clara, y a menudo la ciencia y la tecnología se desarrollan juntas.
Furman también cuestiona cómo la tecnología se utiliza para resolver problemas sociales, pero también cómo puede generar nuevos problemas. Por ejemplo, la tecnología de la información ha permitido la comunicación global, pero también ha llevado a nuevas formas de desigualdad y a la pérdida de privacidad.
Además, Furman señala que la tecnología no es neutral, sino que refleja los valores y los intereses de quienes la desarrollan. Esto significa que las decisiones tecnológicas no son neutras, sino que están influenciadas por factores como el capitalismo, el nacionalismo y el poder político.
Cómo usar el concepto de ciencia en el contexto de Melina Furman
El concepto de ciencia, según Melina Furman, puede usarse de varias maneras:
- Para cuestionar la objetividad de la ciencia: En lugar de asumir que la ciencia es siempre objetiva, Furman nos invita a cuestionar sus límites y sus condicionamientos.
- Para analizar el poder en la ciencia: Quiénes tienen el poder de definir qué es ciencia, quiénes lo controlan y cómo se usa para el bien o para el mal.
- Para promover una ciencia más justa y equitativa: La ciencia debe ser accesible, transparente y democrática, permitiendo la participación de todos los grupos sociales.
- Para educar a la sociedad sobre la ciencia: Una sociedad más informada puede exigir una ciencia más responsable y ética.
- Para comprender la ciencia como una actividad social: La ciencia no se desarrolla en el vacío, sino que está ligada a la cultura, la política y la economía.
La ciencia y la responsabilidad social
Otra de las ideas importantes en Qué es eso que llamamos ciencia es la responsabilidad social de la ciencia. Melina Furman argumenta que los científicos no solo deben preocuparse por la exactitud de sus descubrimientos, sino también por sus implicaciones sociales, éticas y ambientales.
Por ejemplo, el desarrollo de armas nucleares o de algoritmos de inteligencia artificial puede tener consecuencias profundas que van más allá del ámbito científico. Los científicos deben considerar cómo sus investigaciones pueden afectar a la sociedad y asumir una responsabilidad ética por sus decisiones.
En este sentido, Furman propone una ciencia más comprometida con los valores democráticos, la justicia social y el bien común. Esto implica no solo investigar, sino también reflexionar sobre el impacto de los descubrimientos científicos y participar en el debate público sobre su uso.
Reflexiones finales sobre la ciencia en la sociedad actual
En un mundo cada vez más tecnológico y globalizado, la ciencia desempeña un papel central en la toma de decisiones, en la educación y en la vida cotidiana. Sin embargo, como nos recuerda Melina Furman, la ciencia no es un fenómeno neutro, sino que está profundamente ligada a estructuras de poder y a intereses sociales.
Por eso, es fundamental que la sociedad participe en el debate científico, exigiendo una ciencia más transparente, democrática y equitativa. Solo así podremos garantizar que la ciencia sirva al bien común y no solo a los intereses de unos pocos.
Melina Furman nos invita a pensar en la ciencia no como un cuerpo de conocimientos fijos, sino como un proceso dinámico, abierto a la crítica y a la participación de todos. Esta visión crítica no solo nos permite comprender mejor la ciencia, sino también actuar con más responsabilidad y ética frente a sus implicaciones.
Frauke es una ingeniera ambiental que escribe sobre sostenibilidad y tecnología verde. Explica temas complejos como la energía renovable, la gestión de residuos y la conservación del agua de una manera accesible.
INDICE